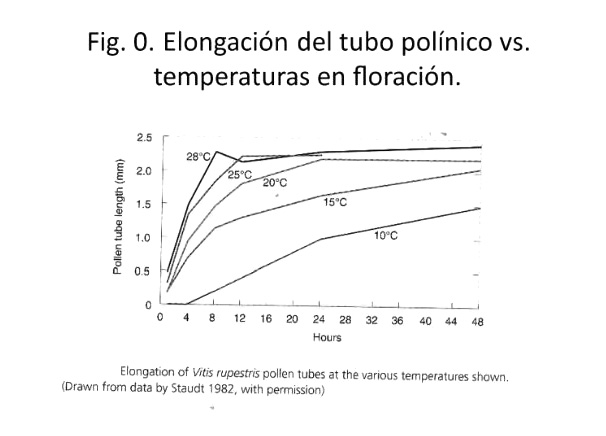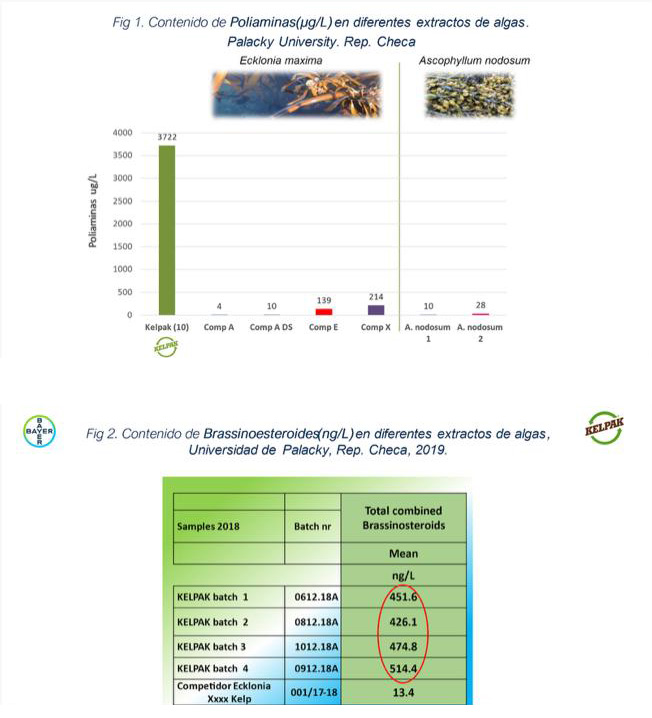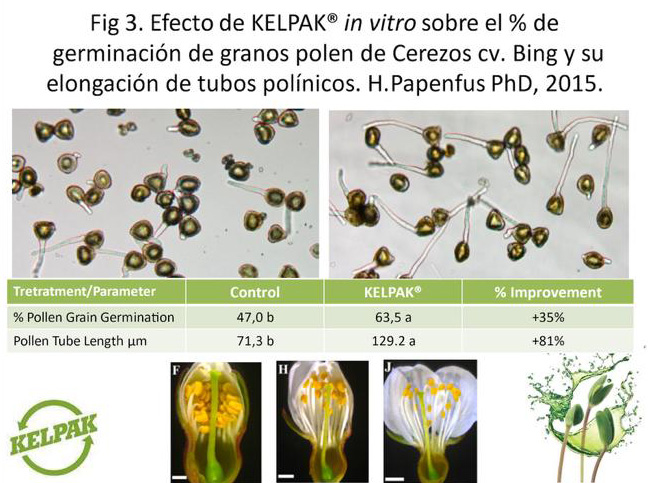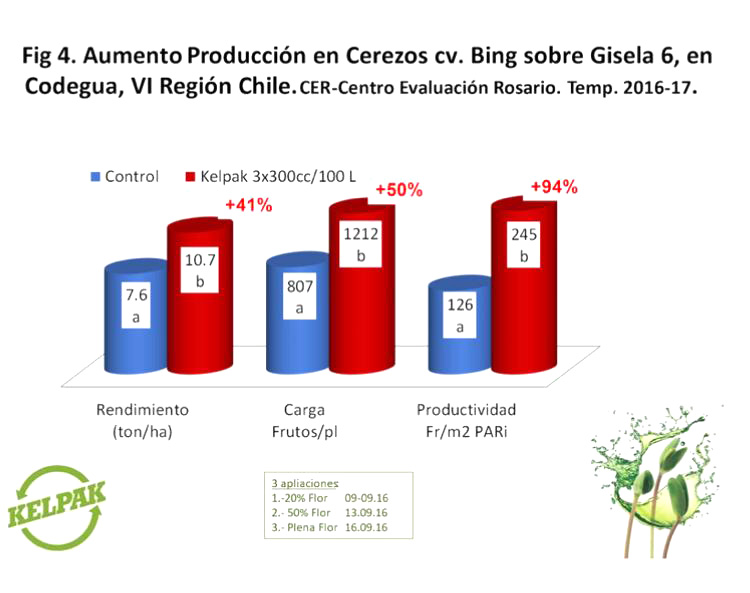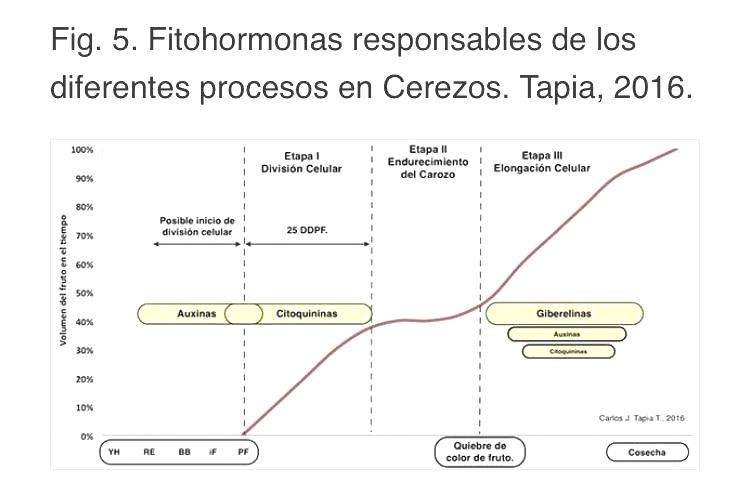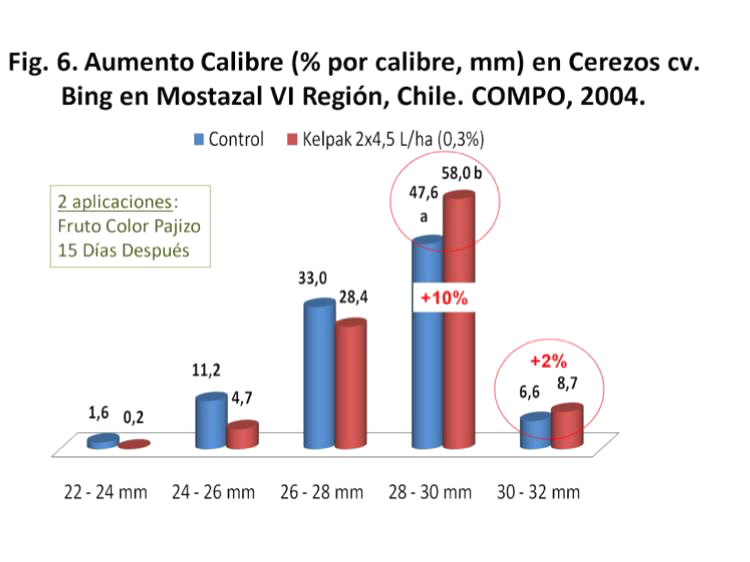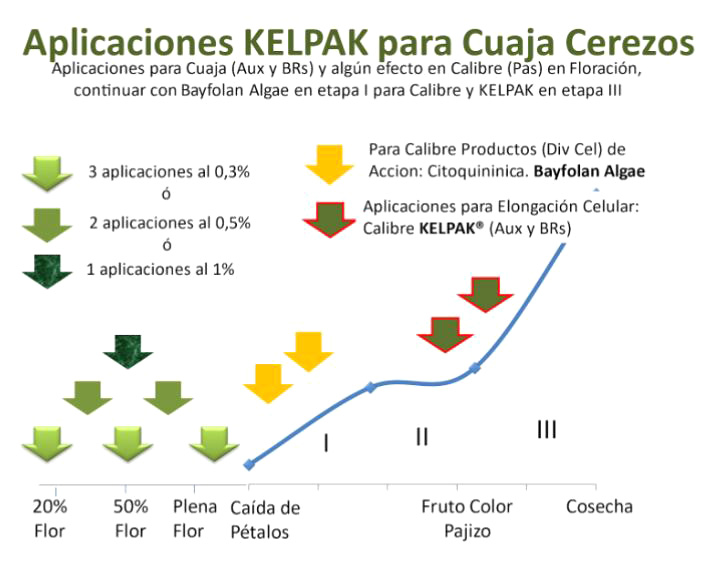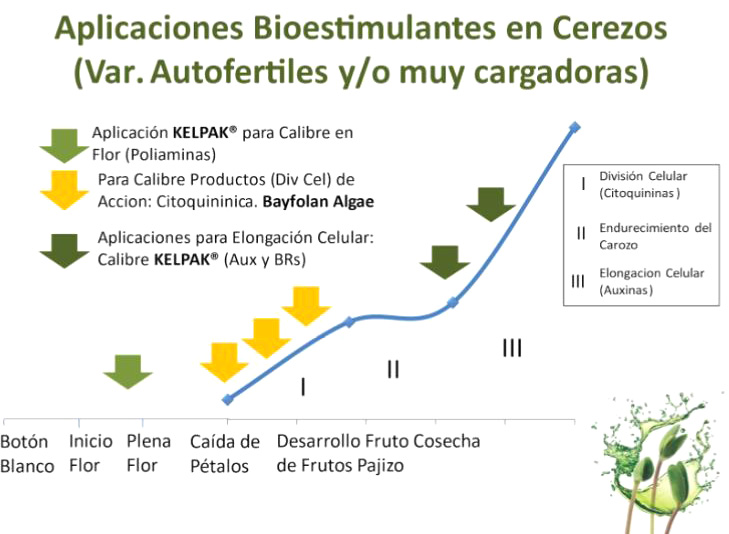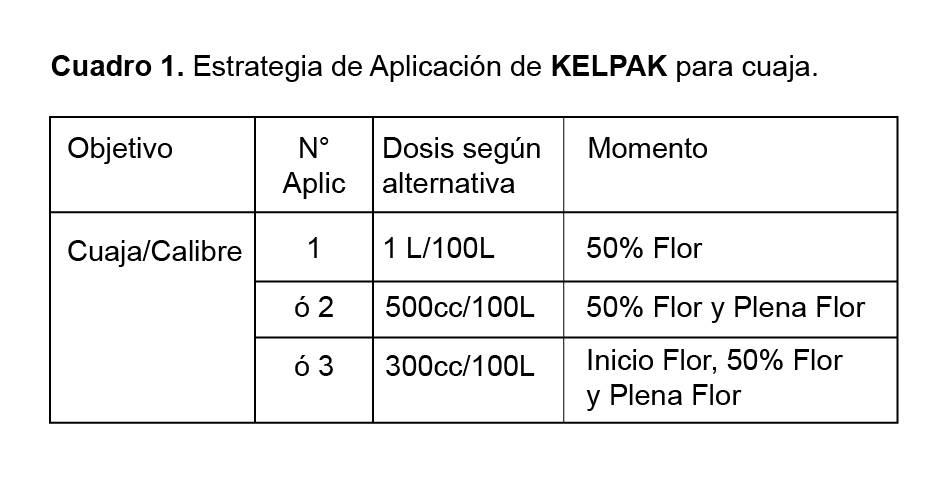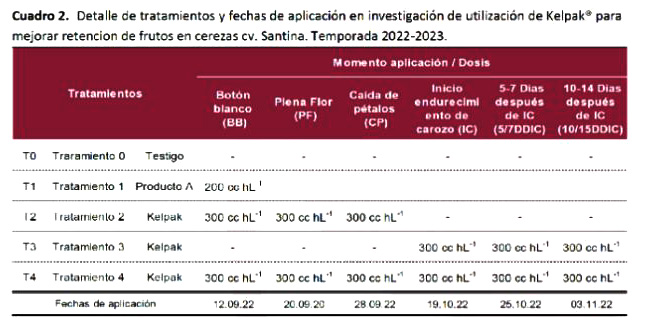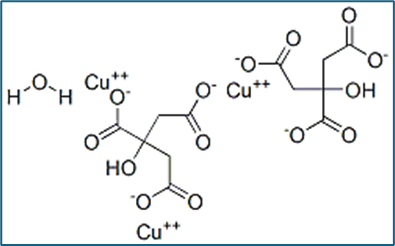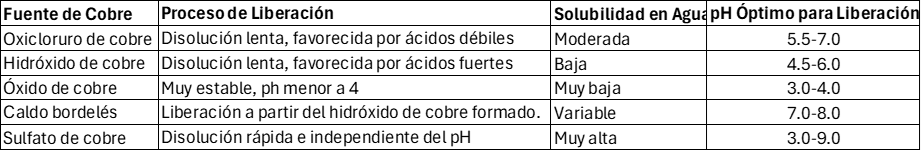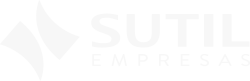Tecnología, inclusión y estrategias centradas en el bienestar están cambiando las reglas del juego en el sector agrícola. ¿Cómo las principales empresas del agro están atrayendo y reteniendo talento hoy?
En un mundo donde la gestión de recursos humanos es clave para el éxito organizacional, el sector agrícola no se queda atrás. Las innovaciones en este campo están transformando la manera en que las empresas gestionan a sus colaboradores, desde la incorporación de tecnología hasta la creación de una cultura organizacional inclusiva y motivadora. Tres líderes del sector nos cuentan cómo están enfrentando estos desafíos.
Evelyn Gaymer, Gerente de Personas en Coagra, destaca la importancia de construir una cultura inclusiva y colaborativa. “Hace ocho años atrás, transformamos las diferencias en fortalezas, creando un ambiente donde cada voz cuenta y se valora”, comenta Evelyn. Este enfoque, agrega, ha permitido a la empresa fomentar un sentido de pertenencia y unidad.

Coagra ha sido reconocida por su enfoque en el hoy llamado ‘salario emocional’, un aspecto que sus empleados aprecian significativamente. “Nos aseguramos de que nuestros colaboradores se sientan valorados y motivados, ofreciendo una variedad de beneficios que realmente marquen la diferencia en su calidad de vida”, resalta Evelyn. Gracias a estos esfuerzos, Coagra figura en rankings nacionales como una de las empresas más felices de Chile.
Además, la adopción de tecnología ha sido clave en su estrategia. “Implementar herramientas tecnológicas nos ha permitido dedicar más tiempo a lo que realmente importa: el crecimiento y bienestar de nuestros equipos”, señala Evelyn.

Por otro lado, Claudia Silva, Gerente de Personas en Garcés Fruit, pone el foco en el radical cambio que ha habido en el área de gestión de personas en el agro, que hoy es netamente estratégica. “Ya no somos un área administrativa que paga sueldos; ahora tenemos una mirada que se centra en el desarrollo continuo y el bienestar de las personas”, afirma. La digitalización, asegura, ha sido crucial para esta transformación. “La tecnología ha hecho más eficiente la gestión de personas, mejorando la experiencia de nuestros colaboradores. Lo que antes tardaba una semana, hoy lo tienes a un clic o en tu teléfono”, agrega.
En un sector donde la escasez de mano de obra es un desafío constante, Garcés Fruit comenta que ha logrado diferenciarse. “No tenemos problemas para encontrar trabajadores durante la temporada de cosecha, precisamente gracias a una estrategia centrada en las personas. Nos enfocamos en mejorar la experiencia del trabajador, desde el pago puntual hasta la claridad en las instrucciones”, explica Claudia. Además, la marca empleadora ha sido un activo clave para atraer talento: “Queremos que los potenciales empleados nos busquen por nuestra cultura organizacional, no solo por la remuneración”.
En Anasac Chile, Norma Cruz lidera el área de personas, y nos cuenta la valoración que hacen los colaboradores de la incorporación de la tecnología y digitalización en las tareas cotidianas relacionadas con recursos humanos. Para Anasac Chile, uno de los focos principales de la gestión de personas es el desarrollo profesional, es por ello que la formación continua y la implementación de diferentes acciones en este ámbito buscan fortalecer su competencias técnicas. “Nuestro lema es ‘Creciendo juntos’, de modo que crecen nuestros colaboradores y la empresa”, comenta.
Líderes que transforman
El cambio en los liderazgos dentro del sector agro también ha sido significativo, con un enfoque creciente en el desarrollo de habilidades de liderazgo a través de la gestión de personas. Evelyn Gaymer enfatiza que “la inclusión y la diversidad no solo enriquecen el ambiente laboral, sino que también desarrollan líderes más empáticos y adaptables”. Este cambio se refleja en la capacidad de los líderes para manejar equipos diversos y fomentar una cultura que valora la creatividad y la innovación.
Claudia Silva añade que “los nuevos líderes son aquellos que entienden la importancia del bienestar integral de sus equipos. La gestión de personas ahora incluye un enfoque en el desarrollo personal y profesional continuo, lo que fortalece las capacidades de liderazgo”. Este enfoque ha permitido a Garcés Fruit no solo retener talento, sino también cultivar líderes desde dentro de la organización.
Norma Cruz de Anasac resalta que “Creemos en un liderazgo cercano, que es nuestro sello en la industria, y que movilice a los equipos a la consecución de nuestros objetivos. El liderazgo efectivo en el agro actual requiere habilidades digitales y un enfoque humano. La gestión de personas apoya este desarrollo al proporcionar las herramientas necesarias para un liderazgo eficaz en un entorno cada vez más desafiante y tecnológico”. Por esa razón, ofrecen formación continua para que sus líderes estén preparados para los desafíos del futuro.

Las tres entrevistadas concuerdan en que el futuro del sector agrícola en cuanto a gestión de personas dependerá de la capacidad de las empresas para adaptarse a las nuevas tecnologías y cambios culturales. “El agro tiene un tremendo potencial y ofrece una calidad de vida incomparable. Es hora de que más profesionales de diversas áreas se sumen a esta industria en evolución”, concluye Evelyn Gaymer, Gerente de Personas de Coagra.